¿Qué decimos al desearnos felicidad?
Por Sergio Sinay
Va a ser una
de las palabras que más diremos y que más escucharemos en los próximos días.
Acaso encarna la mayor aspiración humana. Felicidad. Felices fiestas. Feliz Año
Nuevo. Felicidades. En esta época del año la palabra se cuela en cada frase.
¿Qué deseamos, qué nos desean cuando la invocamos? ¿Qué es la felicidad, en
definitiva? En el origen de la palabra, encontraremos el término griego eudaimonía que, según Aristóteles, se
trata del bien supremo al que aspiran todas las acciones humanas.
Y, sin
embargo, ¿qué es la felicidad para cada uno de nosotros en particular?
Probablemente no habrá dos respuestas similares, porque no existen dos personas
iguales. ¿Cómo alcanzar, entonces, la felicidad? ¿Cómo llegar a ella? Creo que
cuando nos planteamos estas preguntas, las respuestas se nos escapan como arena
entre los dedos. Porque, en mi opinión, la felicidad no es algo que se alcanza
ni un lugar al que se llega. El escritor alemán Herman Hesse (autor de Siddartha y El lobo estepario) decía que “es un cómo y no un qué, no es un
objeto”. De acuerdo con esto, podríamos verla como una forma de viajar, no como
un destino.
¿De qué esta
hecho ese viaje? De nuestras acciones diarias, de nuestros vínculos, de
nuestras actitudes. Creo que antes que buscar la felicidad, hay una prioridad.
Se trata de encontrar un sentido a nuestra vida personal, singular, única. Un
sentido trascendente. Trascender es ir más allá de uno mismo, alcanzar a otro,
a otros, a través de lazos de amor, de empatía, de colaboración, de fecundidad,
de comprensión, de aceptación. Eso nos hace humanos, esa es la gran diferencia
entre nosotros y otras especies. Trascendemos, entendiéndolo de este modo, en la
relación amorosa nuestros hijos, con los seres que amamos, con la apertura
hacia aquellos con quienes nos vinculamos de diversas maneras, en una obra de
arte, en el modo de encarar nuestro trabajo, en la forma en que nos integramos
en los círculos y en la comunidad que constituimos, en el alimento que
elaboramos y ofrecemos, en las palabras conque nos acercamos al semejante. No
hay recetas. Cada ser es único y encontrará un modo único de ir más allá de sí
para trascender en los otros. Cuando entendemos en qué consiste la trascendencia
(no se trata, queda dicho de hacer grandes obras, de convertirse en prócer, de alcanzar
celebridad), todos los actos y gestos de nuestra vida, aún los más pequeños,
tienen sentido.
Con el
sentido se hará presente la felicidad. No será el resultado de una búsqueda,
sino la consecuencia de un modo de vivir y de vincularse. La búsqueda obsesiva
de la felicidad suele llevar a penosos malos entendidos. Así confundimos
satisfacción con felicidad. La satisfacción es epidérmica, no trasciende.
Tampoco el placer entendido como fin es felicidad. Cuando buscamos la felicidad
como un cazador que persigue una presa, solemos volver con las manos vacías.
Tampoco se trata de una meseta en la que nos instalaremos para siempre
Estas
confusiones nos hacen creer que la felicidad anida en un auto, un viaje, una silueta perfecta, una
abultada cuenta bancaria, una operación que promete hacernos más jóvenes, una
casa imponente, el artefacto de última generación, en una relación o en una
persona. El pensador indio Krishnamurti decía : “Cuando buscamos la felicidad
por medio de algo, ese algo se vuelve más importante que la felicidad misma.
Cuando la felicidad es buscada a través de un medio, ese medio destruye el
fin”.
En esos casos
sobreviene una angustia, un vacío inexplicable. ¿Si lo tengo todo por qué no
soy feliz? Porque la felicidad no anida en el tener. Es una sensación, es la
consecuencia de una actitud ante la vida, no se puede capturar como una
mariposa de colección. Es el resultado de nuestros actos, somos responsables de
ella. Sería hermoso que al desearnos felicidad, en estos próximos días, nos
estemos deseando una vida trascendente, una vida ligada al semejante, una vida
con sentido.








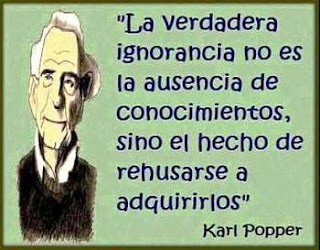




 Las cuatro
mujeres nombradas llevan adelante su lucha desde hace muchos años, durante los
cuales soportaron desvalorizaciones, indiferencia, descalificaciones
abiertamente machistas, amenazas y concretos peligros físicos. Algo en ellas
recuerda a Las Troyanas, de Eurípides (uno de los padres de la tragedia griega,
ese género inmortal), a las integrantes del Batallón de la Muerte del ejército
ruso que, comandadas por María Bochkariova, dieron a sus colegas varones una
lección de integridad durante la Primera Guerra inmolándose por sus ideales, a
Juana Azurduy, que luchó en el Alto Perú por la independencia americana, y a
tantas otras que la memoria posterga u olvida mientras glorifica hazañas
masculinas.
Las cuatro
mujeres nombradas llevan adelante su lucha desde hace muchos años, durante los
cuales soportaron desvalorizaciones, indiferencia, descalificaciones
abiertamente machistas, amenazas y concretos peligros físicos. Algo en ellas
recuerda a Las Troyanas, de Eurípides (uno de los padres de la tragedia griega,
ese género inmortal), a las integrantes del Batallón de la Muerte del ejército
ruso que, comandadas por María Bochkariova, dieron a sus colegas varones una
lección de integridad durante la Primera Guerra inmolándose por sus ideales, a
Juana Azurduy, que luchó en el Alto Perú por la independencia americana, y a
tantas otras que la memoria posterga u olvida mientras glorifica hazañas
masculinas. 


