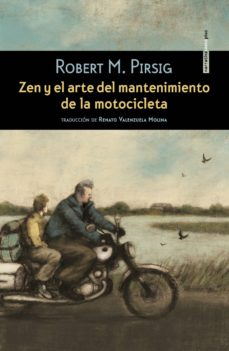Crónicas de la peste (19)
Encuentros
que inmunizan
Por
Sergio Sinay
Aunque
se haya dicho y repetido miles de veces, cabe recordarlo. Los humanos somos
seres sociales por naturaleza. De tal condición nace la moral, ese conjunto de
normas que, a través de nuestra historia y nuestra evolución, acordamos y
cumplimos para garantizar nuestra supervivencia como individuos y como especie.
Esas normas pasan a formar parte del inconsciente colectivo y nos dicen qué se
debería hacer y qué no. El filósofo Bernard Gert (1934-2011), referente en este
tema, define a la moral, en la Enciclopedia Standford de Filosofía, como “un
código de conducta que, debido a sus condiciones específicas, sería defendido
por todas las personas racionales”. Hay, pues, una estrecha relación entre
moral y razón.
Porque
somos sociales necesitamos congregarnos y vivir juntos en tribus, familias,
comunidades, sociedades. Y porque somos racionales comprendemos que esto sería
imposible si no acordáramos no matar, no robar, no mentir, respetar, cooperar. La
capacidad de razonar es fruto de la evolución de nuestro cerebro, desde el
primitivo y reptílico que compartimos con las demás especies, hasta el
desarrollo del neocórtex y los lóbulos prefrontales que nos permiten evaluar,
comparar, imaginar, cuestionar, investigar, dudar, elaborar ideas complejas. Es
decir, pensar. Empleamos este atributo ante la normativa moral.
Ser
agente moral, lo que equivale a cumplir y respetar la normativa y sus valores,
es una elección. Hay quienes eligen no hacerlo. Allí aparece la ética. Mientras
la moral dice lo que se debe (en virtud de la preservación de la comunidad
humana), la ética muestra lo que cada individuo elige. Hay quienes eligen
actuar moralmente y quienes no. Pero nadie deja de tener una ética. Lo que
resta observar es si esta se alinea con la moral o se desvía respecto de ella.
SOCIALES
Y FRÁGILES
Estas
disquisiciones derivan de la primera afirmación. Somos sociales por naturaleza.
La misma naturaleza que nos hace frágiles y vulnerables nos impulsa a
agruparnos, a cuidarnos, a cooperar. Mientras hacemos esto, que nos permite
sobrevivir y desarrollar las potencialidades propias de cada uno, vamos dejando
vestigios de nuestra existencia a través de lo que se llama cultura y
civilización, fenómenos que cobran diferentes formas y manifestaciones.
Sobre
nuestra sociabilidad la filósofa canadiense Patricia Churchland, reconocida
autoridad en cuestiones de ética médica y de neuro ética, señala algunos
aspectos muy interesantes en su libro “El cerebro moral”. Según Churchland, en
tanto animales sociales y vulnerables el aislamiento es el peor castigo que se
nos puede inferir. Necesitamos presencia y cercanía de nuestros semejantes. Nos
necesitamos mutuamente para sobrevivir. En los mamíferos altamente sociales,
como nuestro caso, quienes se valen de la cooperación y de la interrelación
para hacer trampas o para sacar beneficios propios a costa de los demás, suelen
terminar siendo rechazados, apartados y confinados. Y en esas condiciones
aparece toda su vulnerabilidad.
En un
principio, explica Churchland, nos apegamos a los nuestros, el grupo más
cercano y conocido en cuanto a pertenencia, y es allí donde cuidamos y somos
cuidados. Pero en la medida en que nos desarrollamos y evolucionamos y pasamos
a participar en grupos más grandes y complejos, también desarrollamos nuestra
capacidad de cuidado extendiéndola a otros. Esto es parte esencial de lo que se
conoce como habilidades sociales. El perfeccionamiento de herramientas para la
convivencia desde la diversidad, la capacidad para crear y formar parte de
redes, la construcción de puentes de confianza.
En
nuestra condición de seres sociales la consolidación y práctica de esas
habilidades y capacidades no son ni relativas ni optativas. Se trata, en
realidad, de una necesidad esencial de orden superior, es decir que trasciende
a las necesidades básicas de supervivencia, como son la de comer, beber, dormir
o contar con techo y abrigo. Como ocurre con toda necesidad, cuando no es
atendida y satisfecha comienza a manifestarse de manera disfuncional. Está
presente, se hace oír. Y es imposible acallarla con filminas y mensajes atemorizantes.
Quizás
todo esto explique por qué, alcanzada ya una extensión que la convierte en la
más larga del mundo (y con frutos cada día más escasos y discutibles), la
cuarentena aplicada al AMBA resulta cada vez más difícil de cumplir y
controlar. Y por qué la pretensión de legislar por decreto sobre la intimidad
de los hogares, prohibiendo las pequeñas reuniones familiares, es un dislate
que solo puede estimular transgresiones, más aún cuando se quiere aplicarla en
el momento de mayor hartazgo y desgaste emocional. Como si algo no estuviera
del todo bien en el área prefrontal del cerebro de quienes propusieron y
avalaron el decreto, área en la que, como explica la doctora Churchland, se
consolidan las estructuras emocionales y se produce la inteligencia
social. En su libro, ella define a la
CPF (Corteza Pre Frontal) como el órgano de la civilización. Por lo demás,
afirma esta autora, las jerarquías que pretenden imponerse por la fuerza
(física o simbólica, como es el caso de los decretos seriales), inhiben la
cooperación y sólo intimidan, haciendo más débiles a los débiles y más
desafiantes a los transgresores.
EL
CONTACTO NECESARIO
Tanto
los aislamientos prolongados, como los confinamientos y los encierros debilitan
las capacidades que son esenciales para la supervivencia y la convivencia de
los mamíferos sociales, cuya máxima expresión evolutiva somos los humanos. En
esos estados no solo aparecen y se extienden manifestaciones anímicas como la
ansiedad, la angustia, el miedo o la tristeza, sino que se hacen epidémicas
ciertas patologías psíquicas como la depresión o el pánico. Por mucho uso que
se haga de la tecnología de conexión (celulares, computadoras) y de sus
contenidos (redes sociales, portales de noticias, buscadores) estas actuarán
siempre como analgésicos, pero nunca suplirán a la verdadera comunicación, que
es la de la presencia, el contacto, el abrazo, la palmada, la voz natural (no
mediatizada por micrófonos o audífonos), la mirada. Así como ver videos de
personas desaparecidas no las trae de vuelta, el contacto a través de pantallas
no corporiza a aquellos con quienes nos conectamos. En ese contexto, impedir el
encuentro entre seres queridos, efectuado en ámbitos íntimos y en condiciones
de seguridad, revela otra vez, como se viene insistiendo en esta columna, una
pronunciada ausencia de inteligencia emocional. Más aún si se le agrega un
galimatías como el expresado por la viceministra de Salud de la Nación al decir
que lo que ahora se prohíbe nunca estuvo autorizado. Ni Fidel Pintos en su
momento ni Cantinflas en el suyo lo hubieran expresado mejor.
Compartir
tiempo y espacio con seres queridos (en tanto criaturas racionales sabemos y
podemos hacerlo con inteligencia y responsabilidad) en una intimidad que no
comprometa a terceros (y que no estimule la delación de estos si es que esta
vocación les surgiera), aviva el afecto y fortalece, desde lo emocional, al
sistema inmunológico. Se extraña la presencia de expertos que, más allá de
estadísticas y protocolos, conozcan las complejas tramas y necesidades del alma
humana.